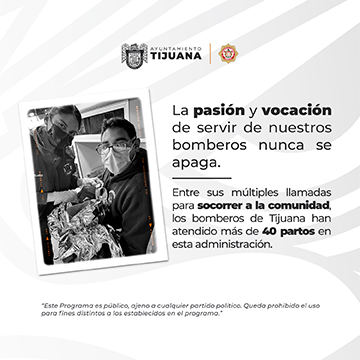La comida estaba servida. A cientos de metros de altura sobre el nivel del mar. En los días despejados se podía apreciar en el horizonte el Pico de Orizaba desde la zona serrana de Zongolica, en su momento, el municipio más pobre del país. Para llegar a la casa anfitriona el equipo de trabajo tuvo que descender de la montaña cientos de metros para poder llevar algo al estómago que ya reclamaba sus fueros.
El recibimiento fue apoteósico. Extraños en una tierra proscrita, en un México de desigualdades, de discrepancias, en un país que castiga a los más pobres con severidad, crueldad e inclemencia, en el país de los olvidados.
La vida en la montaña no varía. Desde mi perspectiva el devenir es estático, inmutable, inalterable e impávido. Todo es y no es al mismo tiempo, contradictorio y opuesto. Libertad y opresión, riqueza y pobreza, abundancia y escases, principio y fin conviven en un eterno retorno. “Nadie se baña dos veces en el mismo río”, sostiene Heráclito de Éfeso en contra del monismo estático de Parménides de Elea.
Recuerdo que para darnos un baño, una vez a la semana, tuvimos que recorrer a pie más de cinco kilómetros para llegar al chorro de agua que sale de la piedra, ahí donde el poblado se abastece de agua para el consumo doméstico. No había agua potable. Ignoro si hoy cuentan con dicho servicio.
Por esta razón, los lugareños de las distintas comunidades se despertaban muy temprano, de madrugada. La peregrinación para ir por el agua comenzaba desde las primeras horas del día siguiente. Después de las cuatro de la mañana el agua escaseaba. Se formaba una fila interminable. Decenas de familias tenían que esperar para hacer llegar a lomo de bestia y hombros el vital líquido hasta la calidez del hogar.
Para las actividades comunes se podía emplear el agua de lluvia. ¿Profilaxis? Ni sus luces. En la montaña, entre los más pobres, uno se puede morir por una simple infección, una diarrea, un dolor de muelas, de hambre, o como siempre, se muere de olvido.
La segunda ocasión para bañarnos bajamos al río. Montaña abajo, el inclemente sol nos recetó su calidez abrasadora, de ida y de vuelta. El sudor nos acompañó en la larga travesía. Lo increíble del río es que éste desaparecía en una fosa de varios metros de profundidad y otros metros más de diámetro. Literalmente el río desaparecía bajo tierra. Nos comentaron que en tiempos de tormenta el río arrasaba con todo. La desgracia ya había enlutado a la mayoría de las familias.
La naturaleza también tomaba parte en ese castigo destinado a los más desfavorecidos. Pobreza y desgracia es un binomio inseparable.
En ese tiempo la adversidad también llegó por sus fueros. Una granizada arrasó con toda la cosecha del café. De por sí el producto está devaluado, muy por debajo del precio del mercado. Las ganancias se las lleva el intermediario, el coyote que llega a pagar desde un peso a un peso con cuarenta centavos por kilo. Rara era la cosecha que le garantizaba al caficultor cinco toneladas de producción o su equivalente en efectivo. Ésta es la pobreza que duele. Algo que nunca podrá comprender el candidato de “enfrente”.
La comida está servida. El hambre hacía que todo fuera apetitoso. No podría describir si era una salsa o una especie de caldo. Estaba acostumbrado a los momentos de escases. Demasiado acostumbrado a la frugalidad en los alimentos. A veces tenía que cambiar los pasajes, ir caminando a la escuela, o lo de la comida para poder comprar un libro. Libros de los que sería incapaz de separarme y que aún conservo. Podría decir el precio de cada libro pero sólo yo puedo saber cuánto me costó.
Las tortillas aún humeantes estaban en el cesto. Di el primer bocado. Lo rojo del caldo se debía a los chiles machacados en el molcajete. El picor, para mí, era insoportable. Exhalaba “fuego” como dragón de rancho. No soy muy afecto al picante pero en un acto estoico probé un segundo bocado. No pude con el ardor. Tenía que elegir entre la estabilidad de una gastritis que estaba en ciernes o “quedar bien” con los anfitriones. Opté por las tortillas con sal y dejé a un lado el caldo de chile.
- Con esto basta, -comenté.
El llanto se escuchó en la cocina. Los rostros desencajados se hicieron presentes. –Es que somos muy pobres, -dijo uno de los presentes. –Es todo lo que podemos ofrecer. Las disculpas de nada valieron para poder devolver la alegría inicial.
En estas comunidades era una odisea concluir la primaria, —la telesecundaria se cursaba en los poblados más grandes y sólo era accesible para los “más ricos”—. Los profesores asistían tres días a la semana. Nos explicaron sus razones. Les tomaba medio día subir la montaña o media mañana para bajarla por las brechas o los atajos de las carreteras sin contar los salteadores de camino o la falta de transporte, las juntas sindicales o el día del cobro.
En las situaciones anteriores no hubo simulaciones: acercarse al vendedor ambulante o a la señora que hace las tortillas y “echarse un taco”, o darse “baño de pueblo”. Esta es la pobreza que duele, algo de lo que nunca podrá hablar Ricardo Anaya ni tener autoridad moral para expresarlo con su sueldo mensual de los cuatrocientos mil o en su desatino con la experiencia del viacrucis del migrante, simplemente porque no lo concibe ni podrá siquiera acercarse a un mínimo deseable del dolor de un pueblo que sufre.
A la comunidad le habían prometido caminos, carreteras asfaltadas, transporte, agua potable, salud y un precio garantizado para las cosechas… Como en todo proceso electoral. Sólo llegaban machetes, limas, palas, azadones, la noche antes de la festividad de las elecciones.
Es urgente un cambio de sensibilidad moral, política y social, de atender los rezagos no con las fórmulas del todopoderoso candidato con su habilidad travestida en un antes y en un después de la hora cero del día D…